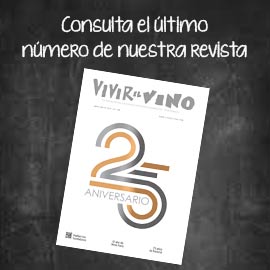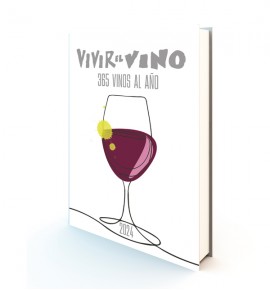Por Alberto Matos
Ahora, más que nunca, lo natural está de moda. Especialmente en el ámbito de la nutrición. Tanto es así que en las redes sociales se prodigan cada vez más grupos de consumidores radicales que, con argumentos habitualmente peregrinos, arremeten indiscriminadamente contra aquellos productos que de algún modo han sido sometidos a cualquier proceso químico durante su elaboración.
Parecen ignorar que la vida misma es el resultado de una concatenación de reacciones químicas y que, sin ellas, tampoco podríamos garantizar la seguridad de los alimentos o la formulación de medicamentos eficaces que, entre otras cosas, han permitido que la humanidad pueda disfrutar de una longevidad nunca antes vista.
Definitivamente, todo lo que nos rodea es la consecuencia de la intervención de la química. Hasta algo tan natural como el agua. También lo es el vino, que pasa por diferentes procesos químicos que, curiosamente, se desencadenan de manera natural en la mayoría de los casos.
Para conocer estos procesos, hablamos con el equipo de Santiago Jordi, entre otras muchas cosas elaborador y asesor en distintas bodegas.
Desde que en bodega se extrae el mosto de la uva hasta que llega a la copa, el vino experimenta diferentes procesos químicos que dan comienzo con la denominada maceración, un fenómeno que se prolonga entre 4 y 20 días.
La maceración se produce principalmente durante la elaboración de los vinos tintos, cuando las pieles de las uvas transfieren al mosto su color, sus aromas y sus taninos. También cuando diversas enzimas desencadenan distintas reacciones químicas. No sucede así con los vinos blancos que, en su elaboración, están en contacto con las pieles de las uvas el tiempo justo para la extracción de aromas, que suele extenderse durante apenas un par de horas como mucho.
Las enzimas son un tipo de proteínas producidas de manera natural por las propias uvas, aunque en algunos casos son añadidas por el enólogo. Actúan como catalizadores facilitando e, incluso, acelerando diversas reacciones químicas. Entre estas enzimas encontramos las glucanasas, las celulasas y las betaglucosidasas, que se encargan de romper la estructura de las células que conforman la piel de la uva permitiendo así la extracción de polifenoles y la formación de los aromas primarios que definen a cada variedad de uva. Algunos de estos polifenoles más relevantes son los antocianos, responsables del característico color rojo del vino tinto; y los taninos, causantes de la astringencia y la estructura de este tipo de vinos.
Una vez concluido este proceso, tiene lugar la conocida como fermentación alcohólica. En este caso, las levaduras -presentes de forma natural en el hollejo de las uvas o añadidas por el enólogo- convierten los azúcares en el mosto en alcohol etílico y dióxido de carbono. Esta reacción exotérmica, además de liberar calor, también es causante de la graduación alcohólica del vino, así como de sus aromas secundarios.
Tras la fermentación alcohólica -que dura una media de 10 días- puede tener lugar la fermentación maloláctica, principalmente entre los vinos tintos. Durante este proceso, las bacterias lácticas transforman el ácido málico, naturalmente presente en la uva, en ácido láctico. De este modo se consigue reducir la acidez total del vino y, consecuentemente, se obtiene mayor suavidad y redondez en el paladar.
Llegados a este punto, cuando todos estos procesos bioquímicos han concluido, el vino -principalmente el tinto- pasa a las barricas, donde comienza su envejecimiento o crianza en barricas de roble. Y es aquí donde se desencadenan otros dos procesos químicos: la oxidación y la extracción.
Estos fenómenos se producen gracias a la intervención del oxígeno que se filtra a través de la madera, provocando la formación de aldehídos, ésteres y la polimerización de taninos que modifican el color, el aroma y el sabor del vino. Paralelamente, el roble aporta aromas a vainilla, coco, especias y tostados, así como taninos que contribuyen a dar estructura y complejidad al conjunto.

La química puede ser el problema
Los procesos químicos observados en el anterior apartado son los esperados en la elaboración del vino, especialmente el tinto. Sin embargo, una reacción química indeseada o, simplemente, descontrolada, puede arruinar el resultado final originando la aparición de defectos.
Uno de estos fenómenos se corresponde con la mencionada oxidación, que ocurre cuando el vino entra en contacto con el oxígeno del aire. Si bien se trata de un proceso esencial durante ciertas etapas de la vinificación -por ejemplo, durante la fermentación-, un exceso de exposición a este elemento puede provocar efectos perjudiciales para el vino. O lo que es lo mismo, una oxidación desmedida puede ocasionar cambios en lo referente a su color, aroma y sabor.
En este sentido, los blancos tienden a volverse más oscuros, mientras que los tintos pueden desarrollar tonos marrones y anaranjados, además de desagradables que recuerdan a la manzana cortada, las pasas y, en el peor de los casos, al vinagre.
Para prevenir estos problemas, los enólogos recurren a diversas técnicas, entre las que se incluyen el uso de recipientes herméticos en los que el aire se reemplaza con gases inertes como el nitrógeno o el argón, la adición de antioxidantes como el dióxido de azufre, y la manipulación cuidadosa durante el embotellado y el almacenamiento.
Solo así se consigue preservar la calidad y la integridad del vino, asegurando una experiencia sensorial óptima para el consumidor.
Otro de los fenómenos que puede ocasionar problemas es la reducción que, en este caso, se produce cuando el vino no cuenta con una exposición adecuada al oxígeno. En este caso, pueden aparecer olores desagradables de azufre, huevo podrido o caucho quemado, entre otros tantos. Esto sucede debido a la acumulación de compuestos sulfurosos, que los enólogos tratan de mitigar mediante la aplicación de técnicas como la aireación controlada -por ejemplo, aplicando la microoxigenación-, el uso de levaduras seleccionadas y la adición de compuestos que favorezcan la eliminación del azufre. Estas y otras técnicas garantizan la calidad del vino.
Por otra parte, mediante su acción, determinadas bacterias y levaduras también pueden ser el detonante de distintas reacciones químicas causantes de defectos. Por ejemplo, las bacterias acéticas como la Acetobacter spp. son capaces de convertir el alcohol en ácido acético, que transfiere al vino un sabor y aroma a vinagre. Este efecto, conocido comúnmente como “picado”, puede resultar devastador para la calidad del vino, ya que las notas avinagradas normalmente ocultan los matices organolépticos más sutiles.
Asimismo, la levadura Brettanomyces, conocida también como “Brett”, puede producir compuestos aromáticos inesperados, como el 4-etilfenol y el 4-etilguaiacol, desencadenantes de los aromas, entre otros, de cuero, medicina y establo. Aunque sutiles en un principio, estos olores pueden acabar imponiéndose sobre el resto, dando forma así a un perfil organoléptico desagradable y perjudicando la percepción sobre su calidad.
El problema en este caso es que ambos tipos de microorganismos pueden ser difíciles de controlar una vez que se han establecido en la bodega. De este modo, las acciones de prevención se tornan fundamentales y estas pasan por unas estrictas condiciones sanitarias en todas las etapas de la elaboración del vino, además de por técnicas de vinificación adecuadas que contribuyan a minimizar el riesgo de contaminación.
Otro de los defectos, también habitual, que podemos encontrar en el vino es el derivado de la presencia de TCA (2,4,5-tricloroanisol) en los corchos. El TCA suele aparecer a partir de la reacción de los clorofenoles, que no son otra cosa que compuestos químicos naturales presentes en el corcho. El cloro puede utilizarse en el proceso de producción del corcho con el objetivo de eliminar hongos y bacterias, pero también puede provocar la aparición de TCA. Este compuesto, que tiende a ser liberado en el vino cuando las botellas están selladas con corchos contaminados, aporta a los vinos un característico olor y sabor a moho, humedad o corcho mojado.

La química puede ser también la solución
De la misma manera que determinadas reacciones químicas pueden suponer un problema y comprometer la calidad de los vinos, también la química puede ayudar a corregir posibles desviaciones.
En este sentido, uno de los principales parámetros que hay que tener en cuenta es el pH de los mostos. A través de su ajuste es posible optimizar las condiciones de fermentación y calidad del vino. Para ello, los enólogos suelen recurrir a la adición de ácidos, como el tartárico, que se emplean para disminuir el mencionado pH hasta alcanzar niveles de 3.4-3.7, en el caso de los tintos; y 3.0 -3.3, en el de los blancos- y equilibrar así la acidez del mosto. Estas acciones favorecen la actividad de las levaduras durante la fermentación y, además, promueven la estabilidad microbiológica y contribuyen a preservar los aromas y sabores del vino. Por lo tanto, mediante un control riguroso del pH, se consigue elaborar vinos con perfiles sensoriales deseables y con una buena calidad final.
La adición de anhídrido sulfuroso u otros agentes antioxidantes como el ácido ascórbico o el glutación resulta igualmente esencial. El uso de dióxido de azufre, también conocido como sulfuroso, en la elaboración del vino es una práctica común en la industria vinícola debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Comenzó a emplearse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y marcó la transición a la enología moderna, que estudia y controla los fenómenos químicos y biológicos que tienen lugar en la elaboración del vino. Actualmente se utiliza principalmente para prevenir la oxidación y el crecimiento de bacterias no deseadas, así como para estabilizar el vino y mantener su frescura y calidad.
La química también puede ayudar a corregir errores a través de la clarificación, mediante el uso de distintos agentes que ayuden a mejorar la claridad y estabilidad del vino eliminando partículas no deseadas. Estas partículas, que pueden estar compuestas por levaduras muertas, proteínas, polifenoles y otros sedimentos no solo enturbian el vino sino que también pueden afectar a su aspecto visual y a su calidad sensorial.
El método de la clarificación incluye la incorporación de agentes clarificantes, que pueden ser de origen natural o sintético, y que funcionan de diferentes maneras. Entre los más comunes podemos encontrarnos con la bentotita -un tipo de arcilla-, la gelatina, la albúmina, la caseína y la polivinilpolipirrolidona (PVPP).
Cualquiera de ellos provoca la formación de flóculos más grandes que acaban sedimentándose en el fondo del recipiente que contiene el vino, resultando así mucho más fácil su eliminación mediante los procedimientos de trasiego o filtración. Con ello se consiguen vinos más claros y brillantes, con una apariencia más atractiva.
Además de mejorar la estética del vino, la clarificación también puede ayudar a estabilizarlo, reduciendo la posibilidad de formación de sedimentos debido a quiebras -así es como se conoce al enturbiamiento del vino de origen químico- en la botella con el paso del tiempo. Eso sí, este procedimiento debe ser ejecutado de una manera impecable para evitar afectar negativamente al aroma, al sabor y a la estructura del vino.
Otro método, que puede complementar al anterior, es el de la estabilización tartárica de los vinos, que recurre al uso de poliespartato de potasio con el fin de inhibir la nucleación de cristales de ácido, la carboximetilcelulosa de sodio y la goma arábiga para evitar la precipitación de cristales de ácido tartárico en botellas almacenadas a bajas temperaturas, minimizando así la formación de sedimentos.
Conviene tener claro que cada uno de estos aditivos actúa de una manera diferente. Mientras que el poliespartato de potasio actúa inhibiendo la nucleación de cristales de ácido tartárico y la carboximetilcelulosa de sodio actúa como estabilizante coloidal, la goma arábiga ayuda a mejorar la retención de los agentes estabilizadores en suspensión. Esta técnica de estabilización garantiza la integridad visual del vino y su calidad durante su almacenamiento y consumo.